PABLO HIDALGO COBO
CRONICA DE UN VIAJERO EN AFRICA
Me encontraba en el barco que, durante catorce horas, hace el trayecto Dakar – Zinguinchor. Había comprado butaca en vez de cabina para ahorrarme unos cuantos miles de CFAs, y después de unas horas deambulando, había conseguido conciliar el sueño en uno de los varios bancos de cubierta: la rigidez de las butacas, los vómitos de la chica de atrás y el respaldo inclinado del hombre de delante me habían hecho decidirme a abandonar la estancia de butacas e ir a cubierta.

Los bancos estaban bajo techo, pero el ruido de la lluvia al caer y el viento que impulsaba las gotas hasta mi cara me despertaron a media noche en una extraña sensación de humedad, frio y mal humor. Horas antes, cuando buscaba la postura compatible con las quemaduras que tenía en espalda y hombros por pasar demasiado tiempo en la playa sin protección, había conocido a un hombre mayor (de color, claro) de Guinea Bissau que hablaba un español muy gracioso; era un hombre de negocios que compraba pescado en Senegal y lo vendía en Canarias. Después de haber intercambiado unas pocas palabras, con una generosidad casi sospechosa, me había dado una manta con la condición de que le buscara por la mañana para devolvérsela. Esa manta fue la que me ayudo a ignorar la lluvia: la enganché por abajo con los talones y por arriba con el cogote, y en completa oscuridad, tapado como una momia, volví a dormir.

A las pocas horas me desperté otra vez, serían cerca de las 5 o 6, seguíamos en mar abierto y el cielo tenía un color azul intenso que se confundía con el mar, en contraste con la blancura brillante de las estrellas y la luna. La escena era imponente y de una belleza espectacular, una pareja de enamorados señalaban y comentaban. Hubiera seguido durmiendo, pero la ocasión merecía unos minutos de vigilia, así que me fume un cigarro contemplando la escena, hice un par de fotos mentales y me volví a acostar.
Era ya de día cuando me desperté, y la cubierta se había llenado de gente. Habíamos empezado a remontar la desembocadura del rio Casamance y las orillas, a lo lejos, dibujaban dos líneas verdes de vegetación tropical. Busqué al guineano para devolverle la manta y cuando le encontré me ofreció su cabina para dormir un poco más antes de llegar (aun quedaban tres o cuatro horas), acepté y mi espalda lo agradeció enormemente. Le di un par de piezas de fruta que había comprado para el trayecto, era lo mínimo ante tanta generosidad. La última hora la pasé en cubierta, disfrutando del paisaje y viendo a la docena de delfines que, persiguiendo la estela del barco, daban brincos en una suerte de ritual sincronizado, danzando al ritmo del djembé.
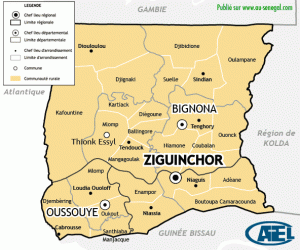
En el barco, que tenía capacidad para quinientas personas, había bastantes blancos, más de los que yo había visto durante mis cuatro días en Dakar (esos cuatro días eran todo el tiempo que había pasado en Senegal y en África). Este es el motivo principal por el que a la llegada al puerto había un ejército de buscavidas preparados para pararte un taxi o llevarte a un auberge (albergue) a cambio de una comisión que va incluida en el precio, y de la que no eres consciente.
Rodeado de estos simpáticos parlanchines buscavidas paré un par de taxis, pero viendo los precios inflados que me pedían decidí esperar a que pasará el mogollón y fui un par de calles más allá, donde no había esa aglomeración de taxis, clientes dispuestos a cogerlos y comisionistas merodeando. La ley de la oferta y la demanda funcionó a la perfección, y una vez bajó la demanda, pude conseguir un taxi a un precio razonable para que me llevara al albergue que había visto en la guía, y que estaba en la periferia.
Zinguichor es la capital de Casamance, y la ciudad más grande e importante de la zona, pero su aspecto, si lo comparamos con Europa, es el de un pueblo o aldea con calles de arena con pequeños puestos y edificios de una o dos plantas de construcción casera. Según me alejaba del centro el ambiente era aun más rural, con casas individuales con tejados de chapa y muros de barro o ladrillo, y animales de granja, especialmente cabras y gallinas, merodeando por los numerosos campos y descampados que había entre construcción y construcción. El taxi se metió por uno de estos descampados hasta llegar a mi albergue. Éste, caótico y desordenado, era barato y acogedor, y las habitaciones, aunque sencillas – una cama y una mosquitera- , estaban bastante limpias.
Empezaron a caer del cielo gotas de lluvia que se me antojaban del tamaño de un dedo pulgar, y empecé a pensar que quizá había sido un poco osado ir a esta región precisamente en la temporada de lluvias, pero pronto me daría cuenta que los diluvios y tormentas diarias eran un precio muy pequeño para poder ver las palmeras que se alargan hasta el infinito, adornando el cielo nublado; los manglares bordeados por ríos, rías y riachuelos; los arrozales que se extienden hasta el horizonte; los imponentes baobabs (el árbol típico de Senegal) cuyo tronco, a la altura de la base, puede ser como dos mesas de billar juntas; y, en definitiva, todo un paisaje verde en el que se alterna agua, vegetación tropical, arrozales, y árboles cuyos frutos maduros(especialmente los mangos) caen a cada rato con un golpe sordo que te hace sentir afortunado de no haber estado ahí debajo.
Estaba hambriento, así que tomé un Tiéboudienne (el plato nacional senegalés: arroz con pescado y verduras). La comida, cocinada por la propietaria, era abundante y estaba deliciosa, aunque confundir una guindilla con un pimiento rojo (en francés guindilla se dice piment rouge, algo que nunca olvidaré) me salió bastante caro.
Una fruta cuyo nombre desconozco, que era como una naranja enorme, consiguió, a duras penas, sofocar el fuego que salía de mi garganta. Después de hablar un rato con el matrimonio que regentaba el albergue, me di una ducha y fui al centro a dar una vuelta, había dejado de llover. El camino era media hora andando, y costaba algo menos de un euro coger un taxi, así que empecé a caminar, dispuesto a coger un taxi si me cansaba o si la escena resultaba demasiado inquietante.
La carretera (sorprendentemente asfaltada) estaba salpicada de arboles, a cuya sombra mujeres vendían frutas tropicales y otros artilugios expuestos sobre un fular o sobre minúsculos puestos construidos con poco más de cuatro maderas. También había talleres, puestos y casas (aunque esas mismas construcciones en Europa las llamaríamos chabolas), con un tramo de tierra entre la carretera y la entrada, y con familias y grupos de senegaleses que se sentaban a realizar distintos quehaceres, o a matar el tiempo, simplemente. Cabe aclarar que el concepto de familia aquí es amplio, y abarca grupos de diez, veinte, treinta, cuarenta personas o más. Numerosos senegaleses tienen dos esposas (siempre que la economía del varón se lo permita), y es normal que cada una tenga una decena de hijos, a lo que debemos añadir primos, tíos, abuelos etc. La unidad económica no es el individuo, si no la comunidad, entendida como familia.
La situación imponía respeto, era el único blanco y era el blanco de todas las miradas, me sentía como un auténtico forastero en el lejano oeste, aunque –ahora, pasados los días- creo que la hostilidad que veía en el ambiente era más fruto de mi imaginación que real. Por todas partes había cerdos, cabras, gallinas, vacas y algún que otro burro de carga. Asimismo, había numerosos grupos de niños de todas las edades que corrían, gritaban, jugaban y peleaban. Cuando me quise dar cuenta, un grupo de unos diez niños me había rodeado y gritaba al unísono toubab. Toubab es una palabra wolof (el idioma nacional senegalés) que significa algo así como blanco, extranjero o turista. Sin duda era un forastero, y tenía a una docena de negritos dispuestos a recordármelo. Utilice las mejores armas que puedes usar en esa situación: paso firme, gesto tranquilo y sonrisa aparentando que todo va bien. Después de esa primera etapa de “Toubab”, algunos me preguntaban mi nombre, otros me decían “bonsoir” y otros me tocaban y salían corriendo, como si fuera un talismán, o –más probablemente- un bicho raro.
Superados los niños, empecé a dudar de que estuviera yendo en la dirección correcta, así que pregunte a un hombre de edad avanzada que reposaba tranquilo sentado sobre un pequeño ladrillo de hormigón. Su acento francés era tan profundo como limitado mi conocimiento de este idioma, así que no entendí nada de lo que me dijo. Seguí recto, aparentando que había entendido, y decidí coger un taxi cuando pasara. Caprichos del destino, justo en ese momento dos mujeres de entre veinte y treinta años, vestidas con tanta elegancia como todas las senegalesas con las que me he cruzado (no es irónico), pararon a un taxi que venía detrás de mí. Las pregunté si iban al centro y si las importaba compartir el taxi, una práctica habitual en estas tierras. En pocos minutos estaba en el centro y me toco pagar el trayecto como si hubiera ido yo solo: error de novato no acordar el precio antes de montar, aunque no me importó mucho, no dejaba de ser cuestión de céntimos de euro y había disfrutado de cinco minutos de conversación femenina.
Empecé a caminar por una de las calles del centro con paso tranquilo cuando miré atrás y vi una cara familiar que me sonreía con unos enormes dientes blancos que hacían contraste con el color carbón de su piel. Era uno de los que andaban por el puerto cuando yo había llegado, me había dado conversación pero yo le había ignorado por considerarle un buscavidas. Tuve la típica conversación básica que se tiene todos los días varias veces: cómo te llamas, de que país eres, de que ciudad dentro de España, estás casado, viajas solo, en que trabajas, cuántos años tienes, de que equipo de futbol eres, cuánto tiempo te quedas en esta ciudad, cuánto en Senegal, etc. Le pregunte a qué se dedicaba, y me dijo que era artista, que hacía pequeñas esculturas en madera que llevaba en la mochila y que me enseñó, aunque no intentó vendérmelas. Me gustaron bastante, pero no mostré entusiasmo ni interés porque sabía que, en ese caso, no pararía hasta que le comprase una.
Yo iba andando, y él se mantenía a mi lado. Me preguntó que adónde iba, que qué quería hacer, y como ni yo mismo lo sabía le dije que quería ver algo bonito, el rio por ejemplo, o algo interesante. Me llevo a un sitio bastante cerca de donde estábamos, donde las palmeras y árboles daban paso a los juncos, y estos al rio. Seguimos hablando tranquilamente, de España, de Senegal, de la vida, aunque seguía sin fiarme mucho de él ¿qué quería de mí? Por si acaso, durante la conversación, me esforcé en hacerle ver que no tenía dinero, y que no era un buen blanco si quería sacarme dinero. Había algunas barcas de madera, de unos seis u ocho metros, viejas, destartaladas, que usaban para pescar. Me contó con total naturalidad, riendo incluso, que su primo y un amigo suyo habían salido desde allí mismo en una de esas barcas hasta las Islas Canarias, y que lo habían logrado. Son casi dos mil kilómetros, se me hizo un nudo en el estómago.
Estuvimos un rato allí, había un taller de zapatos y estuve viendo cómo el zapatero cortaba y cosía el cuero. Después me dijo que podía llevarme al puerto pesquero, que estaba bien que lo viera. Me puse serio: le dije que no tenía dinero y que no pensaba darle nada, no podía entender esa amabilidad gratuita. Me miro tranquilo y me dijo que no me preocupara, que él sabía que yo no tenía mucho dinero y que era como un senegalés más. Puede que se tratara de un truco más de buscavidas, pero me fie de él.
Fuimos al puerto pesquero, el sol estaba escondido detrás de una espesa capa de nubes, pero se dejaba ver a modo de un mosaico de colores reflejado en las nubes. Caminamos por el muelle hecho con tablones de madera y nos sentamos con los pies colgando hacia el agua, le invité a un cigarro. Me explicó cuándo, cómo, dónde y qué pescaban, también me dijo un par de sitios cercanos donde podía hincharme a pescado por 500 CFA (menos de un euro). Seguimos hablando durante un buen rato, me cayó muy bien, me convencí de sus buenas intenciones y decidí ir a invitarle a un té. En Senegal es raro ir a un bar o restaurante a tomar té, lo normal es hacerlo en casa y pasar la tarde bebiendo y hablando. Un senegalés que conocí el segundo día y que me invito a comer y a beber té a su casa, me dijo que en Senegal se dedicaban, básicamente, a matar el tiempo, y que en Europa era el tiempo el que mataba a las personas. Lo cierto es que no se pueden simplificar dos culturas tan complejas en una frase de este tipo, pero no dejaba de haber cierta verdad en esa frase, y me iba dando cuenta según iba viendo cómo viven aquí, donde hay muy poco que hacer y mucho tiempo para hacerlo.
Esta costumbre de tomar el té en las casas junto con las deficiencias de mi francés dieron pie a un malentendido provechoso: él entendió que lo que le pedía era ir a su casa a beber té, pues no entendía eso de ir a un sitio pudiendo invitarme a su casa. Cuando entendí lo que quería dudé por un momento, pero me dejé llevar por su cara de buena persona y por mis buenas experiencias pasadas con los senegaleses y su hospitalidad ilimitada. Además yo no llevaba nada encima, ni móvil, ni cámara, ni mucho dinero, y él lo sabía, me había asegurado de que lo supiera.
Cuando empezaba a llover cogimos un taxi compartido hasta su casa que no me dejó pagar, y pasamos una puerta baja de madera que daba entrada al recinto donde vivía él con su familia y vecinos. Es una estructura típica en Senegal: un patio central de tierra con algún árbol rodeado por una construcción en forma de “u” de una sola planta, con habitaciones que son como pequeñas casas y un “porche” de un metro o dos situado entre el patio y cada habitación. En estas estructuras o edificio viven familias o comunidades que tienen un trato muy cercano, y normalmente comen y pasan el tiempo juntos. La pobreza era patente, y más aun cuando entré en su casa/habitación, de unos 15 metros cuadrados, donde vivía y dormía con sus dos hermanos mayores. La habitación estaba forrada por telas y alfombras, tenía una bombilla en una pared y había un colchón grande en el suelo, una silla, una mini-cadena vieja, un cubo con agua y un camping-gas en el que cocinaban y preparaban té. Eran humildes, gente que vivía con poco y lo poco que tenían era viejo, roído y sucio, aunque tampoco creo que estuvieran por debajo o muy por debajo de la media senegalesa.
Me ofrecieron el mejor sitio de la habitación (la única silla) y enseguida empezaría el recital de taranga (hospitalidad en wolof). Me sentí afortunado de haber nacido donde he nacido, pero me sentí despreciable por el trato desconfiado y maleducado que le había dado al principio, y me odié pensando que él (se llama Ibrahim) había tenido que soportarme diciéndole que no iba a darle dinero cuando lo único que tenia eran buenas intenciones.
Dentro de la habitación estábamos Ibrahim, su vecino y amigo de veinticinco años, su hijo de nueve y uno de los hermanos de Ibrahim, aunque cada poco rato entraba alguno nuevo, se iba alguien o volvía uno que se había marchado hacía un rato. Todos tenían entre veinticinco y cuarenta años, aunque la diferencia de edad era insignificante, todos aparentaban una juventud eterna. Tardaron muy poco en sacar una fuente de comida, arroz con algo de carne en el centro, y varias cucharas para que todos comiéramos del centro: la única manera de comer que conocen aquí (tanto por el tipo de comida como por la forma de comerla). También me ofrecieron agua, y cuando les expliqué que no podía beberla porque el estómago occidental no está acostumbrado, enseguida dieron al niño una moneda para que fuera a comprarme una bolsa de plástico de 400ml de agua mineral (venden botellas de agua, pero sólo los extranjeros las compran). Después de la cena empezaron a hacer té, con menta fresca (también mandaron al chico a comprarla) y escanciándolo numerosas veces de vaso a vaso para que saliera espuma y cogiera mejor sabor, algo también típico de aquí. Mientras tanto, sacaron un tabaco especial puro que traían de Mauritania y que tenían para situaciones especiales.
Estuvimos hablando un poco sobre todo, creo que les caí bien, especialmente al hermano mayor, que era pescador. El vecino era conductor de camiones, y el hermano mediano hacía dibujos que quería grabar en muebles de madera, aunque ganaba dinero vendiendo algo que me explicó pero que no logré entender. Me explicaron sus profesiones, su vida, y algunas curiosidades que yo no sabía, como por ejemplo que Moustapha, Mohamed, Mahmud, Amed, Ahmad, son el mismo nombre, significan Mohama, el profeta; o que en Senegal todos creían y rezaban al gran Amadou Bamba, un teólogo profeta de principios de siglo que, según me contaron, gracias a él en Senegal vivían en paz musulmanes y cristianos, y nunca había guerras como en otros países. También me enseñaron música regage africana, especialmente senegalesa y de Costa de Marfil, y me enseñaron a XXX, el músico senegalés más popular que ahora mismo es ministro de cultura y artes, y cuyas canciones recomiendo a todo el mundo.
Las gotas hacían un gran estruendo al caer sobre el tejado de chapa: llovía con fuerza. El diluvio tropical junto con lo a gusto que estaba hicieron que alargara mi estancia en esa pequeña habitación de un barrio de la periferia de Zinguichor. La hospitalidad senegalesa parecía no tener fin, me trajeron un mango cortado en trozos solo para mí, aunque insistí en que ellos también comieran. Cuando les agradecía todo lo que hacían (que lo hice varias veces durante la tarde-noche), me decían cosas como “on partage tout sauf la femme” (compartimos todo menos la mujer), o simplemente decían Bamba, el nombre del profeta, como un sinónimo de amar al prójimo. Oír a un negro con rastas diciendo el nombre de un profeta a modo del clásico peace&love no dejaba de ser bastante chocante y un poco gracioso.
Durante el viaje en barco no había dormido muy bien y estaba un poco cansado, además era tarde. En Senegal anochece sobre las ocho, y la ausencia absoluta de farolas y luces hace que a esa hora la oscuridad sea absoluta. No sabía qué hora era, pero seguro que más de las diez u once, lo que allí es muy tarde. Por un momento temí que no quedaran taxis. Decidí irme: despedidas efusivas que se alargaron hasta que Ibrahim me acompaño a buscar un taxi.
La noche era cerrad, Ibrahim me cogió la mano para guiarme porque no se veía nada, el suelo era un barrizal lleno de charcos. Llegamos a una carretera y nos pusimos en una esquina que había luz de una tienda a esperar que pasara un taxi. Le volví a agradecer todo lo que había hecho y le ofrecí darle un poco de dinero para cubrir lo que me habían dado; “c’est pas grâve” me dijo, que podemos traducir como “no pasa nada”, después se rió y me dio una palmada en la espalda, como diciendo: te agradezco el gesto pero no hace falta.
Paró un taxi y el taxista nos dijo que como había llovido mucho no podía atravesar el descampado y dejarme en la puerta, si no que tenía que dejarme en la carretera principal, y yo andar los doscientos o trescientos metros que había hasta el albergue. Me preguntó si conocía el camino y le dije que sí, lo había hecho dos veces, con el taxi para ir y después andando. Me despedí y monté en el coche. El taxista me llevo hasta la carretera y una vez allí me pareció más complicado y largo de lo que recordaba. Él me explicó que era todo recto, después a la derecha y después izquierda. Le pedí que esperara con los faros encendidos para que viera un poco al principio, y aceptó.
Empecé a andar y supe que las luces del coche me servirían para poco más que los tres primeros charcos, y así fue. Seguí recto, no veía absolutamente nada y no podía ir por las zonas menos mojadas: cada dos pasos metía el pie en un charco y el barro ya me cubría el pie, a menudo me llegaba hasta los tobillos. Tenía que caminar con mucho cuidado para no perder las chanclas, que eran unas hawaianas de dedo, y aun así se me caían constantemente. La oscuridad era absoluta y el silencio sólo era interrumpido, de vez en cuando, por el ruido de algún animal y el zumbar de los insectos, contentos con la humedad y la lluvia. Miré atrás y vi los faros del taxi perderse en la lejanía, me di cuenta de que si llegaba al albergue iba a ser de casualidad, no sabía dónde estaba, ni siquiera estaba seguro de estar yendo recto y no tenía ni idea de en qué momento tenía que girar a la derecha, era tierra abierta, no había ninguna referencia y si la hubiera no la habría podido ver. Empecé a ponerme nervioso y a asustarme un poco, me acordé de la guía, y de un recuadro donde ponía “imprescindible” y decía que te llevaras una linterna. “Prescindible del todo” pensé yo, ingenuo. Un móvil o incluso una cámara de fotos me hubieran servido, pero no tenía nada. En una zona resbaladiza la chancla patinó y fui directo al suelo. Me levanté y empecé a andar más deprisa, mi respiración fuerte y acelerada era lo único que oía; empezaba a tener miedo de verdad. Volví a perder la chancla, pero esta vez en un charco de fango y no la encontraba, tantear con el pie ya no era suficiente, no sabía dónde estaba. Perdí un par de minutos buscándola que se me hicieron más que eternos, la situación era insoportable, estaba completamente desorientado. Me quité las chanclas, las cogí con la mano y empecé a correr. Yo ya no era yo, era impotencia y desesperación, si no lloré fue porque la tensión y la adrenalina no me lo permitieron. Hubo un relámpago en la lejanía, pero no llegó a alumbrar donde yo estaba, había sido muy lejos. Paré en seco intentando retomar la situación y el control sobre mismo, intenté tranquilizarme y orientarme. Pensé que no podía haberme desviado mucho de la línea recta, así que según el taxista debía girar a la derecha. Seguí un poco recto y giré a la derecha, seguí andando un poco y vi un edificio con un poco de claridad, debía haber luz, podía ser el albergue. Bordeé el edificio buscando la entrada cuando alguien empezó a gritarme en un idioma que no entendía: era wolof. Alguien me hablaba pero no les veía, empecé a preguntar por el albergue en francés. Un par de luces aparecieron: había tres senegaleses y dos de ellos habían sacado el móvil para alumbrar, estaba enfrente de su casa, encima de su huerto. Les expliqué que iba al albergue y que me había perdido. Se rieron un rato de mí, hablaron en wolof entre ellos y después uno de ellos me acompañó con una linterna. No estaba muy lejos, pero aparecí justo por el lado contrario que por donde yo creía que iba a llegar: había hecho todo menos una línea recta.
Cuando llegué, los del albergue estaban aun despiertos y todo estaba en calma, la realidad volvía a la normalidad. Se lo conté y se rieron un poco, me dijeron: “c’est l’Afrique”. Definitivamente si, esto era África.

